Deforestación, señal de alarma ambiental en la Amazonía
La destrucción del bosque avanza a pasos acelerados a favor de la crisis ambiental y el calentamiento global. La devastación de la selva amazónica no sólo ocasiona la perdida de millones de especies sino que genera un cambio adverso en el ciclo del agua.
La huella humana en busca de la civilización deja tras su paso graves problemas ambientales y la Amazonia conocida como el pulmón del mundo no ha sido la excepción.
Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir noticias directas y exclusivas:
Hoy ponemos la lupa sobre la preocupante advertencia que envía Rodrigo Botero, zootecnista y director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible quien ha promovido desde el sector público y no gubernamental múltiples estrategias en función del ordenamiento ambiental.
Según lo indica el experto, la deforestación es un problema en Colombia, y aún más grave cuando se está dando en el Amazonas, pues con la destrucción de este bosque tropical más grande del mundo y rico en biodiversidad, se puede provocar un desabastecimiento de agua acelerando así el calentamiento global.
A continuación destacamos algunos apartes de la entrevista publicada en el portal La silla vacia para comprender la problemática socioambiental que viene generando la deforestación y los posibles escenarios al momento de la toma de decisiones y ejercicios de control social en dicho territorio.
Usted ha hecho en los últimos días una alerta muy grande sobre la deforestación en la Amazonía. ¿Por qué está tan preocupado?
Rodrigo Botero:La alerta adicional que cambia un poco la lectura que yo vengo haciendo sobre este proceso en los últimos 20 años es que veo que estamos llegando a áreas que pueden tener un mayor impacto al que hasta ahora hemos tenido porque son áreas que tienen una sensibilidad ambiental muy alta. No es la misma que las zonas más cercanas a las cordilleras que tienen un poco más de resiliencia.
Estamos empezando a tocar con más fuerza áreas con poblaciones muy vulnerables, sean campesinas o indígenas.
Hay otra señal grande y es que, a diferencia de antes, ahora hay una mayor entrada de capitales que están invirtiendo de una manera consistente y concentrada en zonas de reciente deforestación.
Esa inversión obviamente me significa un plan, un plan de largo plazo, que hay indicadores de hacia dónde van.
En ese orden de ideas, si van a entrar en zonas más débiles, afectando poblaciones más vulnerables, y se ven más grandes capitales, eso es una señal de alarma.
¿Es decir que la deforestación está impulsada por el mismo Estado, indirectamente, con el fin de aumentar la productividad?
Es para apropiarse de la tierra. El fin último es la apropiación de la tierra. Para ello se dan procesos de inversión en vías que le dan accesibilidad a estas nuevas tierras y para ellos tú pones unas vacas encima o unos cultivos de coca.
¿Lo que usted quiere decir, es que el Estado, es cómplice de esos apropiadores de tierras y conectan las vías para eso? o ¿están tratando de conectar al país para llevar al desarrollo y eso crea unas condiciones que hace más fácil la apropiación de tierras?
R.B. Son ambas cosas. Yo creo que hay un Estado a nivel regional que, en algunas áreas, está cooptado y que funciona en relación a los propósitos de consolidar ese proceso de apropiación de tierras.
Esa inversión es la que está permitiendo la apertura de esos nuevos frentes de deforestación y apropiación de tierras, claramente. La diferencia está entre hacer una red vial para ampliar la frontera, que es lo que yo veo, y otra cosa es utilizar platas para consolidar una red en zonas donde legalmente y además por necesidades locales, tendrían esa necesidad.
Yo veo una gran cantidad, cientos de kilómetros vueltos nada, que podrían tener mejoramiento vial para mejorar la productividad en áreas legales. Pero están mandando la plata para abrir nuevos frentes de colonización.
Con otro factor: si mira la relación de los socios inversionistas de esas campañas de esos gobernadores, de estas alcaldías y la apropiación de tierras en zonas donde se ponen las carreteras, la ve más clara.
Ahí es donde uno se puede preguntar si hay cooptación, porque es utilizar con un brazo legal la inversión pública y con el otro brazo, el ilegal o informal o privado, la apropiación de tierras.
¿Cuál es el rol del Gobierno Nacional en todo este proceso?
¿Cuál es el rol del Gobierno nacional en todo este proceso?
R.B.Yo creo que puede haber también penetración de este modelo de expansión agropecuario y agroindustrial en algunos niveles del Estado central.
Mire el ejemplo de algunos viceministros de transporte que van a esas regiones deforestadas, y le dicen a la gente que ‘tranquilos, que por aquí vamos a conectarlos con el resto del país, que ustedes también son colombianos, que ustedes están haciendo patria’.
Ese es el discurso más perverso que puede existir. Cualquier viceministro sabe que no hay ningún punto de equilibrio económico para hacer una carretera que llegue por ejemplo hasta Mitú, Vaupés, a menos de que usted lo que tenga es ganas de hacer una ampliación y una incorporación de tierras al mercado agropecuario y tener acceso a recursos estratégicos, ya sean mineros o de hidrocarburos. Yo creo que eso es lo que está pasando ahí.
Duque saca pecho en escenario internacionales de su lucha contra la deforestación, ¿Tiene razón?
R.B. Yo creo que genuinamente él tiene algún interés en el tema de los bosques. Y hay esfuerzos que valen la pena mencionar; por ejemplo, lo de los contratos de uso por primera vez en mucho tiempo; yo veo que se está valorando el tema de transporte intermodal para la Orinoquía; me sorprende que ya haya una agencia nacional naviera que se está preguntando si puede haber estudios para que miremos navegación fluvial a Guaviare, antes que pensar en carreteras.
Hay cosas que están pasando. La cooperación internacional ha hecho un esfuerzo enorme también; ese esfuerzo político de los noruegos, los alemanes y los del Reino Unido ha sido muy grande, la plata que se le está dando a Colombia comparativamente con la que está llegando a Brasil es muy significativa y eso le ha servido mucho al país.
Pero ha sido muy cosmética la intervención y es cosmética porque parte de la narrativa, como lo hablábamos al principio, es apuntar a ser más competitivos, tratar a los campesinos como ignorantes que no saben cuidar la selva y que hay que atacar a los narcotraficantes como principales deforestadores.
En ese orden de ideas, el Gobierno Duque reacciona muy tarde y lo digo porque trabajo muy cerca de funcionarios de este gobierno y cuando uno les muestra, por ejemplo, las imágenes de las vías ilegales que están conectando con las que se han hecho con inversiones públicas esa gente entra en pánico, entra en crisis, y se preguntan cómo fue que llegamos a esto, a qué horas pasó todo. Ahí hay mucha ignorancia.
Segundo, hay un modus operandi que no depende solo del gobierno sino del sector justicia que está clarísimamente en el siglo 19 y 20 todavía.
¿De qué manera?
R.B. El marco jurídico colombiano todavía sigue pensando que el delito es cortar el árbol y no está viendo el determinador. Por eso cogen el señor con la motosierra o a la señora embarazada, que es la que le hace la comida a los aserradores.
En el Código Penal no está tipificado el delito de la deforestación y peor aún, no está tipificado el tema de apropiación de tierras ilegal. Es gravísimo, porque todo el enfoque ha estado allá y después de todo esto nos toca llegar con Naciones Unidas, con los noruegos, y decirles ‘oigan, hay que perseguir a los determinadores’. Entonces, la Fiscalía se mueve lentamente a entender lo que está pasando.
Y cuando cambiaron esa mirada, empezaron a darse cuenta de que no estaban mirando el tema del lavado de dinero, o que su capacidad es limitada: la Fiscalía sólo tiene una unidad de Derechos Humanos y medio ambiente y no una fiscalía especializada en medio ambiente por ejemplo. Esa unidad no trabaja de la mano de la de lavado de activos, es ridículo. No hay una concepción de macro casos.
Aunque parece obvio, explíquenos por qué es tan importante proteger la Amazonía
R.B. Volvamos a una visión continental. Si estamos parados sobre el planeta Tierra y vemos abajo América del Sur, desde el océano Atlántico hacia Los Andes, de Oriente a Occidente, hay unas masas de agua que se precipitan sobre la Amazonía.
La Amazonía funciona como una especie de gran esponja, que atrapa esa agua y por su mismo proceso de evaporación y transpiración, luego vota el vapor de esa agua que se encuentra en el suelo. Ese proceso de evapotranspiración se da unas siete veces entre el Atlántico y los Andes, cuando llegan a los Andes, los que vivimos ahí tenemos agua.
De ahí es que podemos mantener todas nuestras ciudades y nuestra planificación a largo plazo. Por eso tenemos un valle del Magdalena, un valle del Cauca y otro que está sobre el piedemonte llanero en donde toda nuestra producción agroindustrial está planificada por los próximos 200 años.
Pero si no hay esa masa boscosa allí abajo, si pierde toda esa capacidad de esa esponja que está recogiendo el subibaja que viene desde el Atlántico, no va a llegar la misma cantidad de agua y vamos a empezar a tener problemas por ese desabastecimiento que poco a poco va a ser más fuerte con el calentamiento global.
En síntesis, es importantísimo porque la regulación hídrica del país depende en gran medida de que tengamos ese pedazo de bosque en ese sitio donde cae la séptima evapotranspiración desde el Atlántico.
Y lo segundo, si la gente ya no está en escala continental sino que trata de abstraer y ver su cuerpo humano como si fuera el país, lo que sucede entre los Andes, la Amazonía y la Orinoquia es como si por ese cuerpo humano fuera la columna vertebral, en donde se mueve la mayor diversidad genética que tiene el país.
Esa diversidad genética es como en la sangre: si tú le pones un torniquete a la mitad del brazo, pues la parte de abajo puede inflamarse, se pudre y se cae, así de sencillo. Mientras se pudre y se cae pasa una cosa interesantísima y es que no hay ese intercambio de un lado a otro, ese intercambio en términos biológicos es el que permite que nosotros como país tengamos esa diversidad biológica tan importante.
O sea, el famoso legado para las próximas generaciones de los colombianos depende de que mantengamos esa conectividad, esa movilidad, donde hay flujos de especies, de poblaciones y de materia, que sube y baja desde los Andes hasta las planicies de la Orinoquia y la Amazonía.
Nota patrocinada por
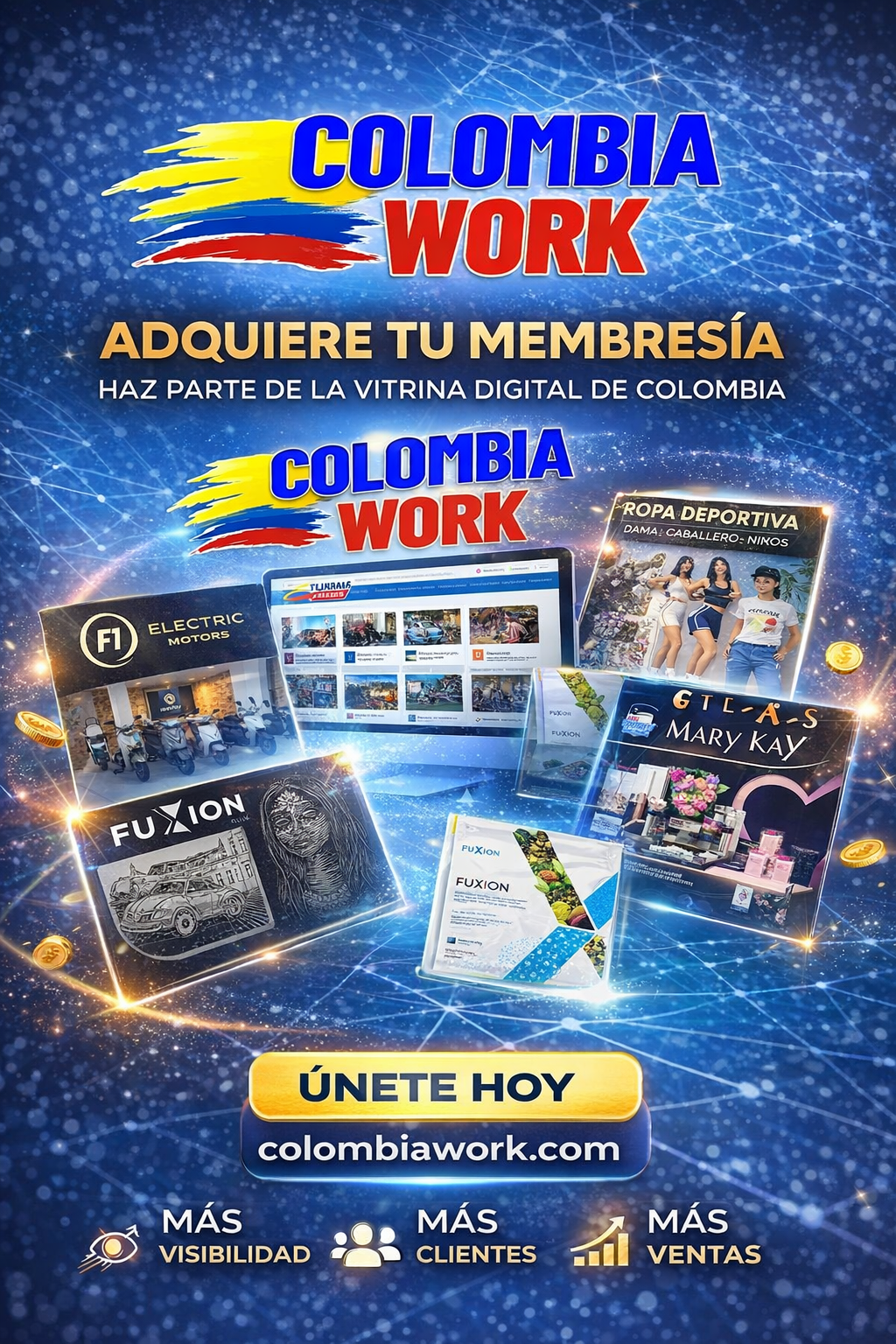
VALAGUELA recibió la Orden Civil al Mérito Diana Turbay Quintero en el Grado Gran Cruz de Oro 2025
VALAGUELA - Medio de Comunicación Destacado del Año 2024
Mejor Medio de Comunicación Comunitaria del Distrito 2023
Reconocimiento TOTEM 2023
Premio Distrital de Comunicación Comunitaria 2021
Sigue VALAGUELA en
WhatsApp
.
